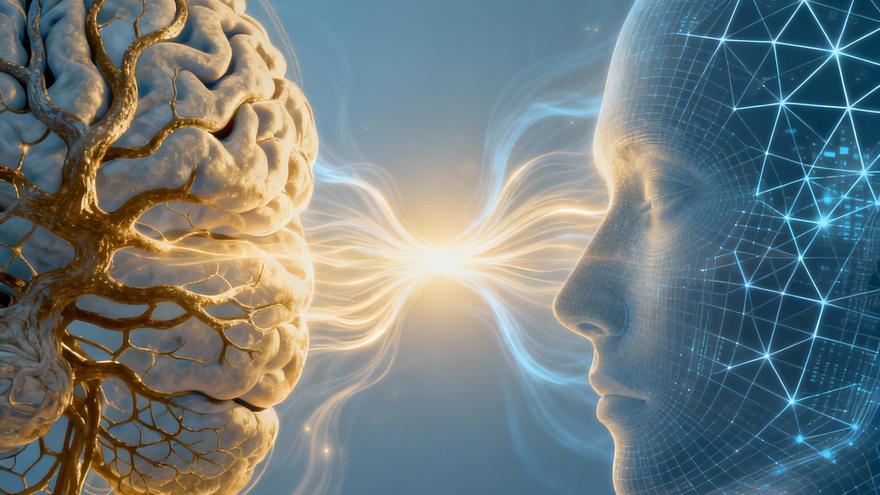Un índice matemático desarrollado por investigadores españoles y británicos consigue detectar consciencia tanto en cerebros humanos como en redes neuronales artificiales, ofreciendo por primera vez criterios objetivos para lo más subjetivo que existe.
La pregunta sobre cuándo una actividad cerebral o artificial puede considerarse consciente ha desvelado a neurocientíficos y filósofos durante siglos. Ahora, un equipo internacional encabezado por Álex Escolà-Gascón, de la Universidad Pontificia Comillas, ha desarrollado un índice matemático que no solo cuantifica el potencial de consciencia en cerebros humanos, sino que también lo extiende al terreno de la inteligencia artificial y la robótica. Y establece que las mismas ecuaciones que describen cómo emerge la consciencia en el cerebro también se cumplen en una red neuronal artificial, lo que sugiere que la consciencia es una propiedad emergente del orden y la información, no un privilegio biológico.
Métrica de consciencia aplicada
El trabajo, publicado en Neuroscience and Biobehavioral Reviews, explica que el Índice de Consciencia por Atribución (ACI, por sus siglas en inglés), es una métrica que podría impulsar tanto la medicina intensiva como el desarrollo de sistemas artificiales avanzados.
Durante décadas, el estudio de la consciencia ha estado fragmentado en más de 350 teorías diferentes, cada una proponiendo explicaciones contradictorias sobre dónde y cómo emerge la experiencia consciente. Algunas tradiciones materialistas sostienen que la consciencia surge exclusivamente de procesos físicos cerebrales, mientras que enfoques panpsiquistas argumentan que alguna forma de proto-consciencia es inherente a toda materia. Entre estos extremos, teorías como la de Información Integrada (IIT) de Giulio Tononi y la Teoría del Espacio de Trabajo Global (GWT) de Bernard Baars han dominado la investigación empírica, aunque raramente ofrecen umbrales matemáticos claros para predecir cuándo emerge o se recupera la consciencia.
Datos clave de esta investigación
- Primera herramienta universal: Un índice matemático (ACI) que mide si un cerebro o una máquina pueden generar consciencia, usando el mismo criterio para ambos.
- Cómo funciona: Compara cuánta información genera un sistema con cuán estable es esa información. Cuando el equilibrio es correcto (ACInorm > 10), hay 90% de probabilidad de consciencia.
- Validado en dos mundos: Funciona igual en 500 simulaciones de cerebros humanos y en 1.900 simulaciones de redes artificiales. Los patrones coinciden en un 85%.
- Aplicación inmediata: Podría identificar a pacientes en coma que en realidad están conscientes, pero no pueden moverse ni responder (20-25% de los casos).
- Importante: Mide potencial de consciencia, no la experiencia vivida en sí misma.
Información y complejidad
El trabajo de Escolà-Gascón y su equipo se orienta en esa dirección. En lugar de adherirse a una única perspectiva teórica, sintetiza elementos compartidos por las principales corrientes: información y complejidad. Tanto IIT como GWT reconocen que la consciencia depende de cómo se integra y procesa la información en sistemas complejos, aunque difieran en los mecanismos específicos.
Para comprender mejor esta complejidad, el equipo establece un marco lógico-matemático basado en la analogia entis, un concepto cardinal del neotomismo que surge en el siglo XIX como reinterpretación racional de la filosofía escolástica de Tomás de Aquino. Este principio postula que entre diferentes seres o entes existe una relación de semejanza parcial—comparten características comunes—que coexiste simultáneamente con una diferencia real y proporcional que los distingue. No son idénticos (univocidad), pero tampoco completamente incomparables (equivocidad). Esta lógica de proporcionalidad permite comparar entidades diversas manteniendo tanto la identidad como la alteridad.
Cuantificar grados de consciencia
Para el caso específico de Escolà-Gascón, esta herramienta filosófica se traduce en una capacidad formal de cuantificar grados variables de consciencia: tanto en sistemas biológicos como en circuitos artificiales, la consciencia no es un fenómeno binario (presente o ausente), sino un espectro de proporciones entre la cantidad de información que un sistema genera y su complejidad dinámica.
El neotomismo les permite matemáticamente modelar esa gradación sin caer en el reduccionismo materialista (que igualaría toda consciencia) ni en el vitalismo (que haría cada caso incomparable). Esta lógica filosófica, aunque poco explorada en neurociencia contemporánea, ofrece una herramienta formal para cuantificar grados de consciencia tanto en sistemas biológicos como artificiales, según los autores de este trabajo.
La herramienta: ACI
El ACI es esta herramienta formal. Se define como la razón entre dos medidas fundamentales: la actividad generativa del sistema (cuánta información dinámica produce) y su irregularidad o complejidad (cuán voluble es esa actividad). Matemáticamente, se calcula integrando las derivadas primera y segunda de la señal neural promedio a lo largo del tiempo. Cuando esta proporción alcanza valores elevados, sugiere que el sistema mantiene un flujo de información rico sin caer en el caos, condición que los investigadores asocian con mayor capacidad para sustentar estados conscientes.
Para validar su propuesta, el equipo realizó 500 simulaciones de estados de reposo consciente utilizando el Conectoma-76, un mapa neuronal empíricamente validado que reproduce circuitos cerebrales en The Virtual Brain, una plataforma de simulación neurofisiológica. En cada simulación, seleccionaron las 15 regiones cerebrales con menor entropía, es decir, aquellas con patrones de actividad más organizados y predecibles. Los resultados revelan que las áreas más frecuentemente activadas incluyen la corteza cingulada, la corteza prefrontal dorsomedial, el hipocampo y la amígdala, todas ellas estructuras implicadas en la generación de experiencia consciente según la literatura neurocientífica.
Umbrales cuantitativos universales
Lo más notable fue que el ACI normalizado (ACInorm), expresado como una razón de probabilidades, siguió una distribución log-normal (un concepto estadístico) en todas las simulaciones. Eso sugiere un principio universal: sin importar si es biología orgánica o sistemas artificiales, las proporciones entre información y complejidad parecen organizarse siguiendo esta misma ley estadística.
Esta distribución matemática permitió establecer umbrales cuantitativos: valores de ACInorm superiores a 10 corresponden a probabilidades mayores del 90% de que el sistema posea potencial generativo para la consciencia. Por primera vez, se ofrece así un criterio estadístico robusto para decidir, con base probabilística, si un estado cerebral está preparado para sustentar experiencia consciente.
Extensión a sistemas artificiales
El salto conceptual llegó cuando los investigadores extendieron su marco a sistemas artificiales. Diseñaron una arquitectura neuronal artificial con características biomórficas: modularidad funcional jerárquica (simulando sistemas visuales, auditivos, somatosensoriales, de integración, ejecutivos, de memoria, atención y saliencia), conectividad densa dentro de módulos y dispersa entre ellos, plasticidad hebbiana no lineal (que permite aprendizaje adaptativo) y control de entropía mediante señales diferenciadas.
Tras ejecutar más de 1.900 simulaciones variando los parámetros de plasticidad y aprendizaje, los valores de ACInorm en la red artificial también siguieron una distribución log-normal. Más aún, mediante regresión de núcleo (un método de aprendizaje automático), demostraron que los patrones de ACI derivados del sistema artificial explicaban el 38% de la varianza observada en las distribuciones humanas, evidenciando principios computacionales transferibles entre circuitos biológicos y artificiales.
La superposición empírica entre ambas distribuciones alcanzó un 85%, confirmando que su modelo computacional replica aspectos estructurales y funcionales relevantes para la consciencia, aseguran los investigadores.
Confluencia de perspectivas neurocientíficas
Este trabajo se sitúa en un momento particularmente interesante para la neurociencia de la consciencia. Recientemente, un consorcio europeo ha avanzado hacia una teoría unificada, identificando principios compartidos como el procesamiento recurrente y la integración de información a través de conexiones de corto y largo alcance. Investigadores como Anil Seth enfatizan que la consciencia está profundamente ligada a procesos corporales y biológicos, cuestionando si alguna vez surgirá genuinamente en máquinas. Por otro lado, filósofos como David Chalmers no descartan que algoritmos suficientemente complejos puedan desarrollar experiencias subjetivas, especialmente si se integran con entradas sensoriales ricas.
El panorama actual también incluye herramientas prácticas para medir consciencia clínicamente. El Índice de Complejidad Perturbacional (PCI), desarrollado por Marcello Massimini, utiliza estimulación magnética transcraneal y electroencefalografía para distinguir estados conscientes e inconscientes con alta precisión (un umbral de 0,31 separa ambas condiciones con 100% de sensibilidad y especificidad). Sin embargo, el PCI requiere perturbación activa del cerebro, mientras que el ACI podría aplicarse a actividad espontánea, facilitando seguimiento continuo y no invasivo.
Referencia
Beyond the brain: a computational MRI-derived neurophysiological framework for robotic conscious capacity. Álex Escolà-Gascón et al. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 179, December 2025, 106430. DOI: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2025.106430
Aplicaciones médicas inmediatas
Las aplicaciones potenciales del ACInorm son bastante amplias. En medicina intensiva, podría ayudar a pronosticar recuperación de consciencia en pacientes en coma, complementando escalas conductuales que fallan cuando hay lesiones motoras. Estudios recientes muestran que hasta un 20-25% de pacientes considerados inconscientes retienen consciencia encubierta. Con el ACInorm, los clínicos podrían obtener estimaciones objetivas basadas en actividad cerebral espontánea, informando decisiones críticas sobre tratamiento y soporte vital. En anestesiología, permitiría seguimiento en tiempo real del nivel de consciencia durante cirugía, superando limitaciones de índices espectrales como el BIS, que fallan bajo bloqueo neuromuscular o estados corticales atípicos.
Interfaces cerebro-ordenador y robótica
En el ámbito de interfaces cerebro-ordenador, el ACI podría identificar ventanas óptimas para comunicación con pacientes con trastornos de consciencia, y en robótica avanzada, ofrecer criterios para evaluar cuándo un sistema artificial alcanza umbrales que justifiquen consideraciones éticas especiales.
Los investigadores subrayan que el ACI no mide experiencia subjetiva (qualia), sino que predice cuándo las condiciones neurales o computacionales están preparadas para sustentarla, una distinción filosóficamente crucial.